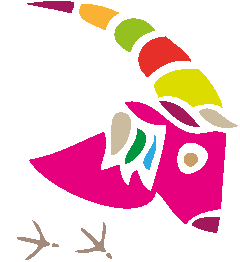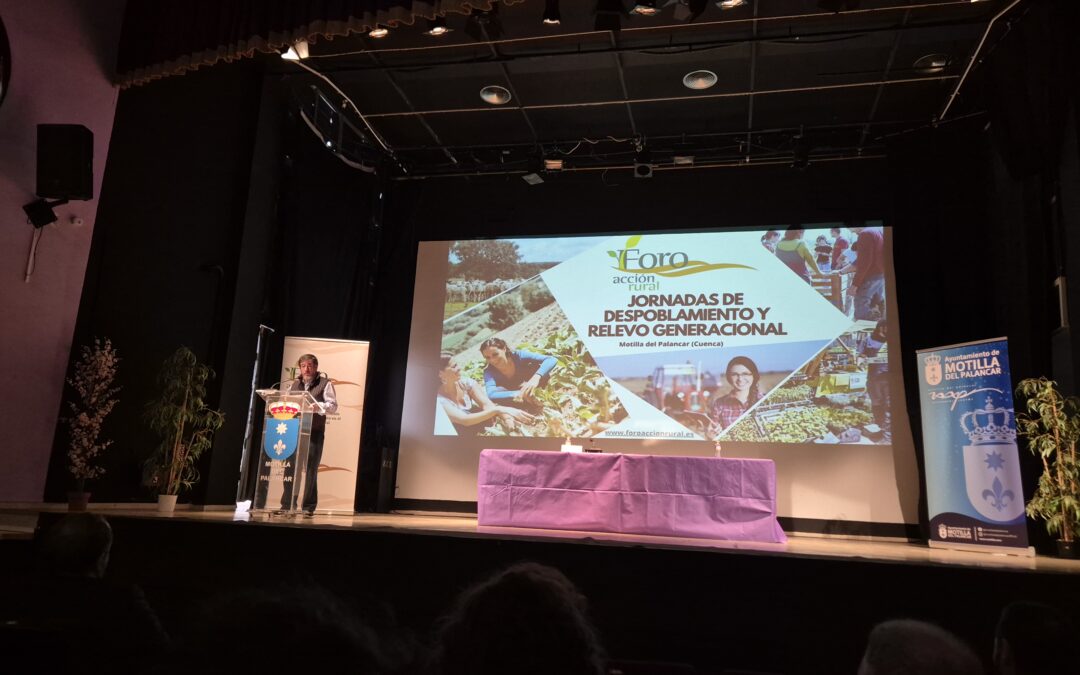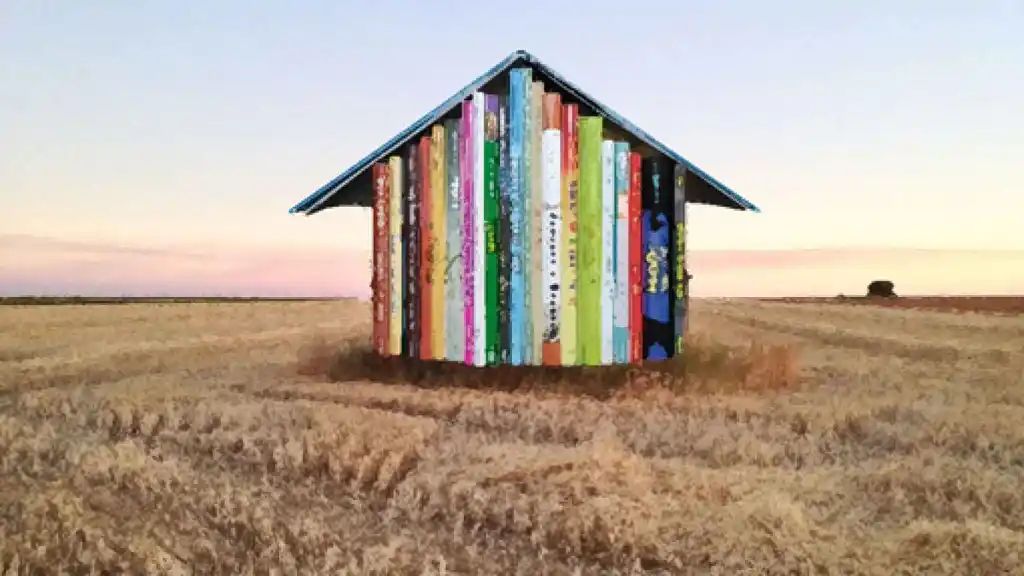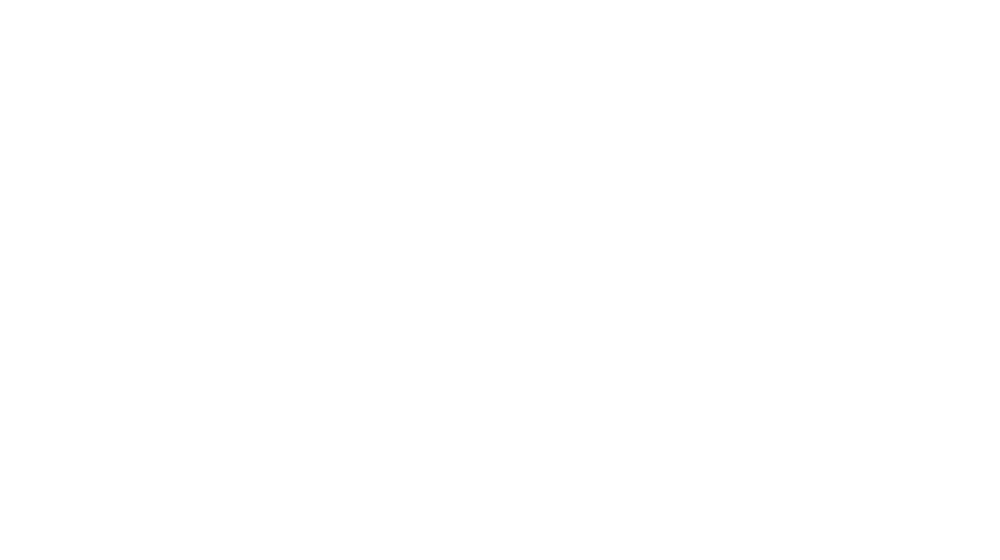Intervención de Cristóbal Gómez Benito, sociólogo, invitado por el Foro de Acción Rural a las “Jornadas de despoblamiento y relevo generacional” celebradas en Motilla del Palancar (Cuenca) el 25 de septiembre de 2024.
Despoblación
El fenómeno de la despoblación (de la que una de sus consecuencias en la falta de relevo generacional, tanto en la actividad agraria como en la sociedad rural) es una cuestión que ocupa y preocupa a nuestra sociedad, sobre todo en las dos últimas décadas.

Una cuestión que ha sido objeto de infinidad de estudios y análisis desde la academia, la administración, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones
profesionales y organizaciones diversas de la sociedad civil y que presente, como nunca antes lo ha estado, en los medios de comunicación, en el debate público y en la agenda política. En esta ocasión no puedo sino aportar algunas ideas y reflexiones sobre tres aspectos del problema multidimensional de la despoblación de muchas zonas rurales:
- La persistencia de un viejo problema.
- Las paradojas del contexto actual de la despoblación rural
- Qué políticas son necesarias para responder a este grave problema social y territorial.
1. Un viejo problema no resuelto
Yo inicié mis primeros pasos en la sociología rural a mediados de los años setenta, cuando aún se estaban produciendo los últimos coletazos del gran éxodo rural iniciado a mediados de los años cincuenta y agudizado en los sesenta. Fue la primera gran fase despobladora del medio rural desde la posguerra de los años cuarenta del pasado siglo. Y ese éxodo rural, que transformó nuestro país, fue el tema central de estudio de una legión de científicos sociales (sociólogos, antropólogos, geógrafos, economistas) que analizaron por activa y por pasiva las múltiples dimensiones de este proceso y sus consecuencias de todo tipo. Como ahora.
Por esos años, desde mediados de los sesenta hasta mediados de los ochenta, se pusieron en marcha diversas políticas para combatir, es decir, frenar o ralentizar más que revertir, la despoblación rural y paliar, más que erradicar, sus efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales más nocivos y también para promover el desarrollo rural en determinadas zonas. Es el caso de las políticas de Ordenación Rural, de las Zonas de Acción Especial, de las Comarcas y Zonas Deprimidas, de las zonas de Agricultura de Montaña y Zonas Desfavorecidas, por citar las más importantes, además de otras muchas políticas transversales. Políticas que casi nadie conoce hoy. Yo mismo participé, como sociólogo del IRYDA, en la ejecución sobre el terreno (en la provincia de Huesca) de algunas de esas políticas y más tarde en el diseño e implementación de otras, como funcionario del staff técnico del MAPA (era el jefe del Área de Estudios Socioeconómicos de la SGT). Pero el problema de la despoblación rural siguió su curso. Como ahora.

Desde los años ochenta, y tras el ingreso de nuestro país en la Unión Europea, la aplicación de diversas políticas de desarrollo rural (Programas LEADER, PRODER, etc.) unas vinculadas a la PAC, otras a la política regional y otras al Fondo Social Europeo, tampoco ha sido capaz de frenar el proceso de despoblación, que ha seguido con diferentes ritmos hasta “vaciar” demográficamente muchas zonas rurales, aunque en algunas de ellas se hayan producido desarrollos interesantes. Hoy estamos ante una nueva oleada legislativa a nivel europeo y su plasmación nacional en cada país con los Programas de Desarrollo Rural, de ámbito nacional y de las CC.AA en nuestro país.
Estas políticas son financiadas con abundantes recursos de los Estados Miembros (nacionales y regionales) y de la UE, a través del FEADER (Fondo Agrícola de Desarrollo Rural), con un presupuesto del FEADER para 2021-2027 de casi 100.000 millones de euros), en los que se incluyen 8.100 millones de euros de los fondos Next Generation EU. Pero la despoblación rural, al menos en España, sigue su curso inexorable. Tanto esfuerzo de todo tipo a lo largo de tantas décadas para tan magros resultados tendría que llevarnos a reflexionar sobre por qué persiste el problema y por qué fueron tan limitados los resultados de todas esas políticas y si la situación va a cambiar o no con las nuevas políticas rurales y las relacionadas con el reto demográfico.
Tenemos, pues, un viejo problema que se resiste a ser solucionado. Una larga historia de fracasos (al menos relativos) de las políticas de desarrollo rural, en el sentido amplio del término. Tenemos también una larga tradición de investigación y de reflexión sobre la despoblación y el declive rural, rica y prolija en el análisis y diagnóstico de este problema, pero con una relación compleja y no siempre fácil con las políticas rurales que se han venido aplicando especialmente desde mediados del siglo XX.
La historia de la despoblación rural, el hecho de su persistencia, de las grandes dificultades para revertirla, debe dejarnos claro que los procesos que han dado lugar a la llamada “España Vaciada” (por utilizar un término de uso común, aunque discutible y discutido), se sitúan, unos, en la larga duración, otros en la media y otros en la corta duración, según la terminología del gran historiador Ferdinad Braudel. Pero hay un vector común que atraviesa las tres duraciones: el de los modelos de desarrollo económico, social y territorial que han conformado el devenir de la España contemporánea. El de un modelo profundamente desequilibrado territorialmente y singular en el contexto de la Europa occidental. Un modelo que obedece no a las voluntades de las personas sino a lo lógica de los propios sistemas socioeconómicos y territoriales. La lógica implacable (y diríamos que autónoma) de los sistemas sociales. Tengámoslo en cuenta.
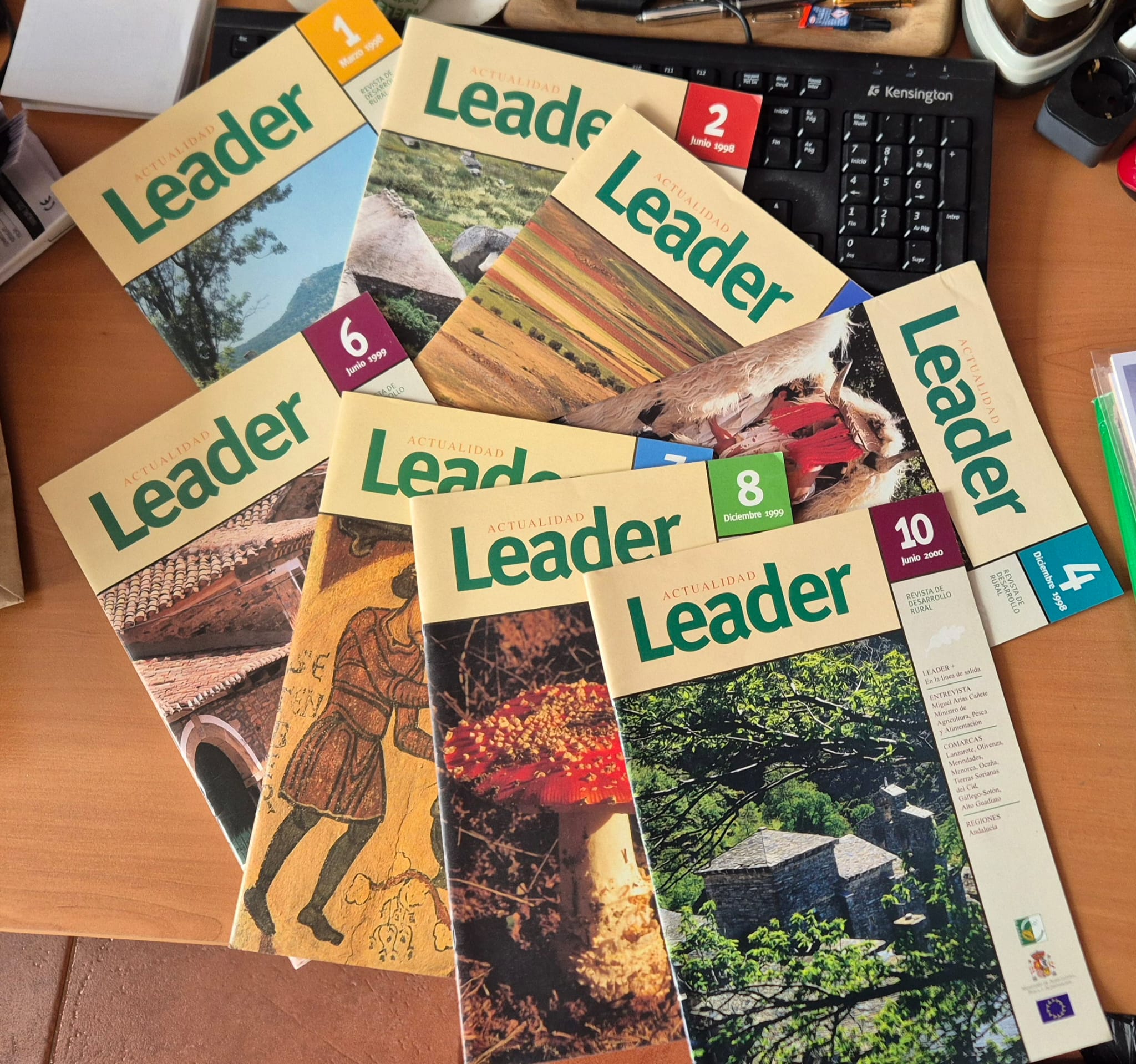
2. La emergencia del problema de la España vaciada. Contexto y paradojas
A diferencia de otras épocas el problema de la despoblación rural, dramatizado en la expresión “La España Vacía/Vaciada”, estriba en que el problema ha saltado del ámbito académico y de la política al de los medios de comunicación, a la literatura y el cine y al debate público. El impacto mediático (y literario) del problema tiene aspectos positivos y negativos que no puedo abordar ahora, pero digamos que ha hecho que predominen los relatos sobre los análisis. Aquí me quedo.
1ª paradoja
La gran paradoja de la situación actual estriba en que las zonas rurales españolas nunca han estado mejor que ahora, salvo en el aspecto demográfico. El desarrollo del Estado del Bienestar en España, con todas sus limitaciones, ha llegado también a la España rural. Nos encontramos, pues, con esta primera paradoja: la persistencia de la despoblación rural ha ido en paralelo a la mejora de las condiciones de vida de las zonas rurales.

2ª paradoja
Como causa y consecuencia de esa mejora general de las condiciones de vida de las zonas rurales, se constata la mejora de las infraestructuras de todo tipo, de los equipamientos y servicios, de la accesibilidad y de las comunicaciones. Pero todo ello no ha revertido los procesos de despoblación, si acaso, los ha atenuado en algunos lugares. Y ha tenido una consecuencia inesperada: la ruptura entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, por esa misma mejora de la movilidad. En cuanto a la mejora de la comunicaciones, absolutamente necesaria, muchas veces ha servido más para que la gente rural se vaya que para que la población
rural se mantenga o crezca.
3ª paradoja
El desarrollo capitalista que tuvo lugar en España, sobre todo a partir de los años cincuenta, produjo un primer efecto, la destrucción de la diversidad económica de las zonas rurales, aunque la actividad agraria fuera la principal, para después, convertir a la agricultura en prácticamente la única actividad productiva de las zonas rurales hasta hace unos treinta años. A partir de entonces, la economía de las zonas rurales se ha diversificado a costa de la reducción de las actividades agrarias y en favor de otros sectores como la construcción, los servicios o el turismo. Todos los analistas decían que había que diversificar la economía rural y así se ha hecho, pero eso tampoco ha impedido que la despoblación siga su curso inexorable.

4ª paradoja
La España rural ha experimentado una notable mejora de las rentas de su población. Pero esa mejora se debe sobre todo a las transferencias en forma de subsidios de todo tipo. De modo que la España rural es una sociedad asistida y subsidiada, receptora neta de rentas. Y esa mejora de rentas no se ha traducido en un desarrollo del mercado de trabajo productivo, salvo el de los servicios asistenciales. Un medio rural subsidiado que se encuentra ante un dilema: de un lado, esas transferencias de rentas mediante subsidios y ayudas públicas son necesarias y de justicia. De otro, pueden que a veces desincentiven la iniciativa y la búsqueda de trabajo de mucha gente. He ahí un reto para las políticas rurales y sociales.

5ª paradoja
Nunca como hasta ahora el medio rural ha estado tan bien valorado por la población general y por la propia población rural y esto es un dato tremendamente positivo por sí mismo y de cara al futuro, pues se trata de una precondición necesaria (si bien no suficiente) para la viabilidad de la sociedad rural. Y esta mejora en la valoración de vida en el medio rural se constata también en los jóvenes, rurales y urbanos. Pero esta valoración positiva no se ha traducido en un flujo de población apreciable, ni en cantidad y ni en localización, hacia las zonas rurales. Las salidas, sobre todo de jóvenes y de mujeres, no se deben tanto al desarraigo rural, como sucedía antes, sino a las limitaciones del mercado laboral y del tejido social de estas zonas.
6ª paradoja
La actualidad del problema de la despoblación tiene mucho que ver también con un cierto cambio cultural que afecta a las percepciones de lo rural, del medio ambiente, de los recursos naturales y del patrimonio cultural, cambio de percepciones que expresan cierta crisis del modelo civilizatorio basado en la concentración urbana de la población, de las actividades económicas y de los centros de decisión; que rechaza los excesos de la globalización y sus correlatos de homogeneización y estandarización económica, social y cultural, que se traduce en pérdida de la diversidad biológica y cultural. La defensa de lo rural se enmarca, muchas veces en la defensa del medio ambiente. Pero en esto reside esta paradoja. La reivindicación de nuevas formas de ruralidad, de la defensa del medio y del mundo rural se ha potenciado por uno de los principales factores y vectores de la globalización: las redes digitales de comunicación. Unas redes que, por un lado,
favorecen procesos de despoblación y, por otro, procesos de resistencia. Y siempre, extienden representaciones sociales, valores, ideologías, imaginarios sociales, de todo tipo, no siempre favorables al medio rural. La resistencia a la globalización en forma de revalorización de lo local no se ha traducido en flujo de población hacia las zonas rurales capaz de invertir tendencias. Se ha quedado en el plano de los discursos que es lo que predominan en las redes.
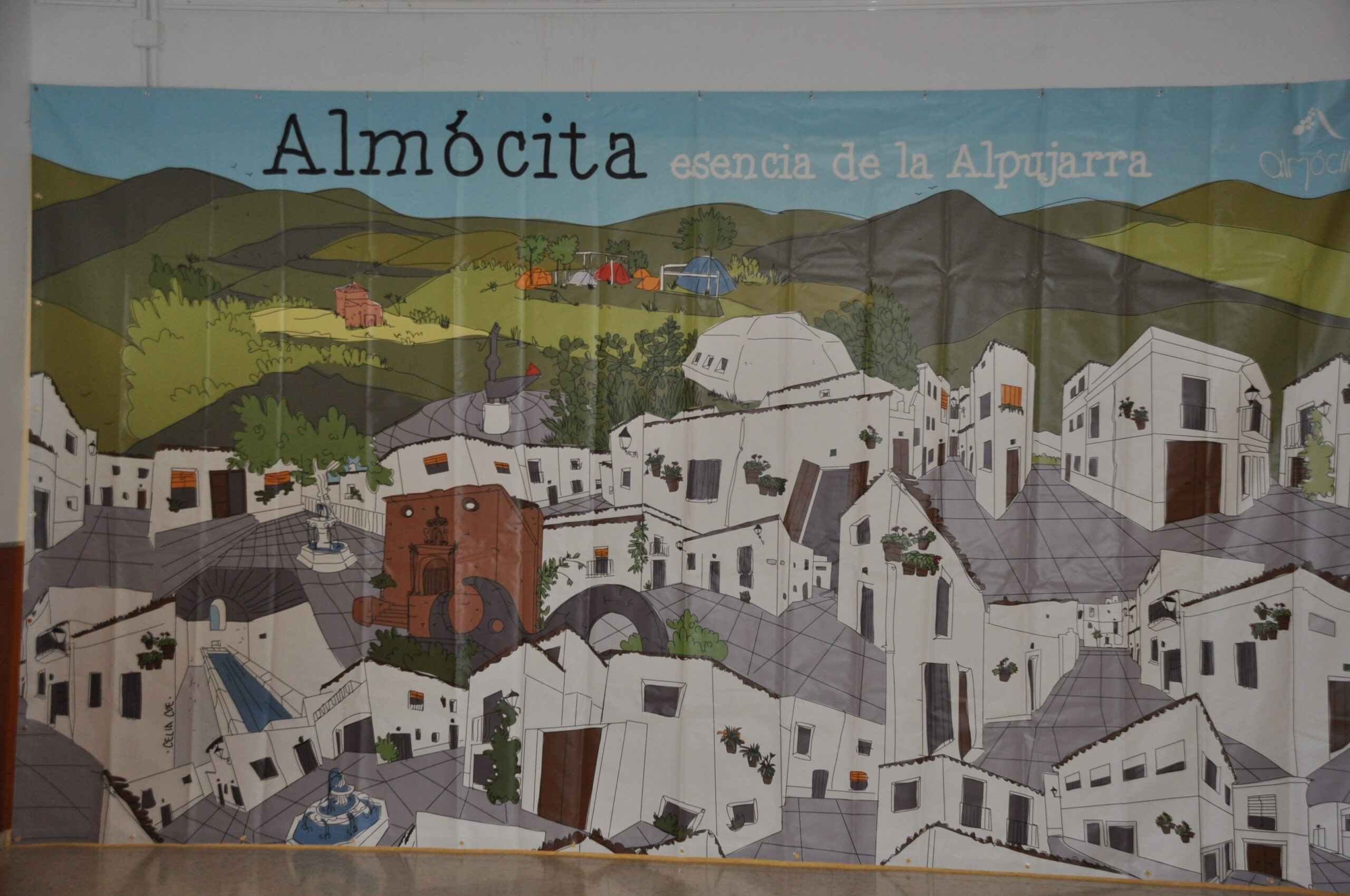
7ª paradoja
En este nuevo contexto del viejo problema de la despoblación rural hay que señalar la emergencia de los nuevos movimientos sociales locales rurales que reivindican la atención de la ciudadanía y de los poderes públicos hacia estas zonas, como es el caso de “Teruel existe” y tanto otros. La movilización política y ciudadana de la población de la España Vaciada surge como imperativo de supervivencia pero que a su vez es el resultado de la “conexión” de la España rural con el resto del país. Y esos movimientos no han conseguido traducir la protesta en escaños parlamentarios.
8ª paradoja
Esta paradoja está conectada con la anterior. Las provincias con menos población y más rurales están sobrerrepresentadas políticamente en el parlamento español, si se relaciona el número de escaños de cada provincia con su la población, pero esto no se ha traducido en un mayor poder político directo de estas zonas, de modo que las zonas rurales están bastante marginadas políticamente. Los movimientos locales de los que he hablado antes son la consecuencia de ello y a la vez su incapacidad para entrar en los parlamentos les resta visibilidad y capacidad política.

9ª paradoja
La existente entre un mundo en trance de desaparecer en sus manifestaciones tradicionales y la aparición de todo un torrente de una literatura (narrativa, periodismo, ensayos…) del lamento por un mundo desaparecido de forma ya irreversible y en trance de perder los últimos vestigios, si aún quedan, de las viejas culturas rurales y agrarias. Un lamento y una denuncia que llegan tarde pero que pueden ayudar a la promoción de políticas activas. Una literatura creadora de relatos que, a veces, se confunden con los análisis y que también ha producido ciertas distorsiones de la realidad.
10ª paradoja
Aquella que se expresa en el hecho de que los espacios rurales son, por un lado, espacios olvidados y abandonados y por otro espacios disputados y codiciados. Los agentes sociales en litigio son distintos. Olvido e intereses contrapuestos constituyen las coordenadas de los retos de su futuro (recordemos la magnífica película “As Bestas”). Y esta paradoja tiene que ver con el diagnóstico que ya en los años noventa hacía Castle, según el cual el medio rural actual se encuentra entre el “beneficio del espacio y el coste de la distancia”. El coste: la distancia, el alejamiento y, en ocasiones, el aislamiento de los centros urbanos y económicos. El beneficio: disponer de espacio, entendiendo por tal no sólo extensión sino también recursos naturales, medio ambiente, patrimonio, … El coste es el presente que puede dejar sin futuro a muchas zonas rurales. El beneficio, el espacio, es el futuro, como factor clave de su desarrollo.

3. ¿Qué políticas para luchar contra la despoblación?
Y en esta última parte retorno a la cuestión de las políticas rurales y del reto demográfico. El problema de la despoblación rural, por su transcendencia económica, social, territorial y ambiental, es el equivalente, en nuestros días, a la antigua “cuestión agraria”, que atravesó la historia de España desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años setenta del siglo XX. Una cuestión clave para un desarrollo equilibrado entre el campo y la ciudad, sostenible, equitativo y al servicio de la cohesión social. Y esos nos obliga a conocer las causas de los éxitos (pocos) y los fracasos (muchos) de esas políticas y a considerar no sólo el contenido de las políticas sino también sus diseños institucionales. Nuevas políticas, pero también nuevas herramientas sociales, nuevos diseños institucionales, nuevos sistemas de comunicación, nuevas formas de llegar a las poblaciones rurales, nuevos tipos de funcionarios encargados de aplicarlas y nuevos agentes de desarrollo y también nuevos investigadores más interesados en la resolución de problemas que en la carrera académica.
Los espacios rurales y su problemática global no han encontrado un adecuado acomodo y tratamiento en el conjunto de las políticas socio-estructurales de nuestro país. Las políticas rurales han sido subsidiarias de las políticas agrarias o, a veces, de las políticas regionales. Ha faltado visibilidad propia de los problemas rurales y a ello ha contribuido que los fondos europeos con los que se financiaba el desarrollo rural dependieran de la PAC o de la Política Regional europea y la cuantía de los fondos para objetivos específicamente de desarrollo rural (como los destinados al segundo pilar de la PAC) siempre fueron fueron escasos. Tal vez ahora, ese acomodo se pueda encontrar en el marco del programa gubernamental para el reto demográfico, que tiene un planteamiento transversal y en el establecimiento del “rural proofing” de la Ley de 5 de diciembre de 2022 de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, al crear un mecanismo que analizará el impacto en el medio rural de todas las leyes.

En este sentido, parece existir un consenso entre los más cualificados expertos de que estas políticas deben ser transversales y territoriales no sectoriales, diferenciadas para cada tipo de zona con sus problemas específicos, de ámbito comarcal (al menos), que intervengan a nivel micro y macro, que se proyecten el corto, medio y largo plazo, que estén ampliamente consensuadas, que impliquen a todos los niveles administrativos, que posibiliten sistemas de gobernanza territorial y que deben ser una cuestión de Estado, para garantizar su continuidad.
Unas políticas específicas pero coordinadas para cada uno de los cinco niveles o tipos de problemas: a) los problemas demográficos, b) los problemas de los núcleos de población, c) los problemas de los territorios, d) los problemas del medio ambiente rural, y e) el principal por su urgencia: el problema de la sociedad rural actual, de la que puede tener futuro y de la población rural residual. Uno de los problemas del tratamiento de este asunto desde los medios de comunicación y en muchos foros sobre el tema es la confusión entre estos niveles.
El problema es complejo y se inserta en los macro-procesos estructurales del desarrollo económico global y nacional y, por consiguiente, hace muy limitado su abordaje sin reconsiderar el modelo económico general. Pero lo que puede ser muy difícil a nivel macro, puede ser eficaz a nivel micro, concreto, en algunas zonas. Por eso la necesidad de moverse en esos dos niveles.
Hay que saber si sólo es posible una política de paliativos para amortiguar o paliar los efectos más graves de este problema sobre las poblaciones y los territorios rurales; política de paliativos que no cambia los grandes procesos y tendencias económico-sociales, pero que amortiguan los “efectos colaterales”, o si es posible una gran política reformista con efectos de cambio estructural en las zonas rurales afectadas por la despoblación y, con ella, en la cohesión territorial y social de nuestro país.
¿Pero qué fuerzas políticas y sociales pueden llevar a cabo esa política reformista transformadora?
Licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Sociología. Sociólogo del IRYDA en Huesca (1978-1983); Jefe del Área de Estudios Socioeconómicos de la SGT del Ministerio de Agricultura (1983-1991). Profesor Titular de Sociología de la UNED (1991-2014; Director de la Revista Agricultura y Sociedad (1983-1995); actualmente jubilado. Colaborador habitual del Anuario de la Fundación de Estudios Rurales de UPA y asesor experto en diversos comités y consejos relacionados con los campos citados, entre ellos, el comité científico de la AECOSAN, sección Consumo. Ha sido profesor de sociología rural, de ecología humana y de sociología del medio ambiente. Entre sus campos de investigación preferentes están la sociología rural, sociología del medio ambiente, sociología de la alimentación, historia agraria e historia del pensamiento social agrario.