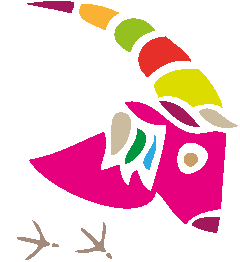Durante dos tardes consecutivas, en los meses de febrero y marzo, más de setenta personas se conectaron a dos sesiones virtuales que, lejos de parecer encuentros institucionales, se sintieron como una conversación entre vecinas. Bajo el título “Agroecología y migración. El territorio rural como comunidad de acogida”, Red Terrae y la Asociación Educatierra tejieron un espacio coral, donde voces venidas de distintos territorios compartieron su experiencia en hacer del campo un hogar para quienes llegan de lejos. Para los que no pudieron asistir aquí os dejamos las sesiones y una pequeña crónica de las mismas.
La acogida en el medio rural no se limita a proporcionar un techo. Como expresó Jeromo Aguado, del proyecto “Volviendo al Campo” de Amayuelas (Palencia) es ante todo una cuestión de afecto y dignidad: “La acogida pasa por la comida, por el cobijo, pero sobre todo por el cariño. Los migrantes empiezan a creer en nosotros cuando se sienten queridos”. Y no se trata solo de hospitalidad. Jeromo enfatizó que “no hacemos nada extraordinario, salvo dedicar tiempo a restituir una deuda estructural con estas personas”.
Esa deuda tiene raíces históricas, sociales y económicas. Las entidades participantes dejaron claro que el enfoque debe ir más allá del utilitarismo que convierte al migrante en solución al problema de la despoblación. “Me produce cierto repelús pensar que vemos a los migrantes como mano de obra para revitalizar la España vaciada”, continuó Jeromo, abogando por un enfoque centrado en el reconocimiento y la equidad.
La agroecología emerge como hilo conductor, no solo como práctica productiva, sino como un marco de sentido. En palabras de Raquel Ramírez, de El Colletero, “la agroecología es una oportunidad individual y colectiva, para las personas que llegan y para las que ya estamos aquí”. Esta asociación de Nalda, en La Rioja, lleva más de dos décadas creando redes de cuidado vecinal y apoyo a través de un modelo que ellas llaman “comunidad cuidadora”.
Su proyecto no cuenta con una casa de acogida como tal, porque como explicó Raquel, “la casa es el pueblo”. Y en ese pueblo, han desarrollado estrategias de empadronamiento, vivienda, salud y trabajo en red con la población local. Relató el caso de un joven argelino con enfermedad renal crónica que pudo acceder a tratamiento gracias a su empadronamiento temporal en casa de una vecina. “Lo dejamos bien colocado”, dijo Raquel con una mezcla de ternura y firmeza.
En la misma línea se pronunció Emiliano Tapia de ASDECOBA “por los lugares por los cuales hemos ido pasando y en lugares en los cuales estamos al final. Lo importante son las personas, son las personas quienes han ido construyendo este proyecto y son las personas las que nos preocupa que sigan siendo las verdaderas protagonistas de un proyecto no programado de este tipo, sino que la realidad misma de una sociedad tan injusta y de una sociedad tan desigual”. En un proyecto que conecta sobre 50 núcleos rurales de Norte de Salamanca (con una notoria situación de despoblación) y el medio urbano en la capital salmantina en un barrio marginal como Buenos Aires, además de su trabajo en la cárcel y en la calle. Sus tres pilares son: la acogida, la comunidad y la red. En estas décadas por su proyecto han pasado más de 3500 personas de la cárcel o de la calle, y casi la mitad población migrante.
El apoyo mutuo y los cuidados tanto interpersonales, como del ambiente y lo social son los ejes de “la pedagogía del cuidado” que nos hablaba Paula Quintanilla de La Garma (Cantabria). En una comunidad que lleva ya más de 20 años en un pequeño municipio del norte, que cuenta con casas hechas de paja y madera con tejado verde. Comunidad que viene acogiendo a todo tipo de personas, desde gente que necesita “desconectar su adición a la tecnología, que necesita un espacio más rural… cambiar estilo de vida, a gente emigrante con situación de calle y necesidad de arreglar sus papeles”
También desde el sur, Ernest Gibba y María Llanos, del colectivo La Bolina, compartieron cómo fueron construyendo confianza en la comunidad mediante actividades culturales, deporte y encuentros informales antes de iniciar su programa de formación agroecológica. “La relación humana es el principio de todo”, resumió María, mientras Ernest afirmaba en inglés: “We try to create livelihoods, not just jobs. Agroecology is a way of life.” Maria nos compartió el Libro de La Bolina, “Lo pequeño es importante: aprendizajes de un proyecto de regeneración e integración”reflexiones sobre integración”, repoblación, regeneración a escala humana” que recoge el proceso de autoevaluación que realizaron después de varios años como asociación, bajo el marco de la Investigación Acción Participativa.
Por último, el relato de Lorena Rodríguez, como organizadora y participante activa, resume la intención de fondo: Desde Educatierra “Queremos que vengan a quedarse con nosotros, a construir futuro en común. No solo a pasar”. Su entusiasmo contagioso cerró cada sesión con una invitación a seguir tejiendo redes.
Después de estas dos sesiones hemos aprendido y reconocido que desde los territorios rurales quizás es más sencilla la acogida humana y comunitaria “comida, cobijo y cariño”, la convivencia intercultural. Recuperar el concepto de “agroecología campesina”, crear las condiciones para que los pueblos no sean solo lugar de paso sino destinos de proyectos vitales de las personas acogidas. También hemos visibilizado que estos proyectos, aunque dispersos geográficamente, cada vez son más y que pueden generar espacios de cooperación entre ellos. Que es clave invertir en la formación para el arraigo, que el enfoque agroecológico puede ser una línea que ayude al proceso legal de regularización. Que es fundamental fortalecer alianzas con ayuntamientos, asociaciones y la propia comunidad rural.
Todas las intervenciones coincidieron en destacar la necesidad de imaginación jurídica y valentía social para sortear barreras legales: contratos solidarios, formaciones que habilitan el arraigo, viviendas compartidas con avales comunitarios. No es una tarea fácil, pero las experiencias compartidas demuestran que es posible.
Algunas cuestiones claves son:
- El compromiso comunitario: todas las experiencias destacan el valor del pueblo como espacio de acogida, más allá de una casa concreta.
- La agroecología como hilo conductor, no solo productivo sino educativo, terapéutico y político.
- El desajuste de los marcos legales tradicionales, buscando soluciones creativas ante las restricciones del sistema (arraigo, padrón, trabajo sin papeles).
- La importancia del acompañamiento humano, no solo técnico.
- La crítica a las incoherencias del sistema: formación agroecológica que termina en empleo en granjas industriales, por ejemplo.
Este mosaico de voces construye una narrativa de esperanza rural, donde la agroecología es herramienta de justicia, y el campo, un lugar de encuentro y reconstrucción. Porque cuando el territorio se convierte en comunidad, la acogida deja de ser un gesto individual y se convierte en cultura compartida.
Estas jornadas no solo sirvieron para compartir experiencias, sino para consolidar una red viva de entidades que apuestan por un modelo de ruralidad más humano, justo y regenerativo. El éxito de participación (más de 70 personas conectadas) demuestra que hay un creciente interés por construir territorios rurales abiertos y solidarios.
Desde Red Terrae y Educatierra, se trabaja por continuar estos espacios de reflexión y acción conjunta para seguir sembrando comunidad en los márgenes del mapa.